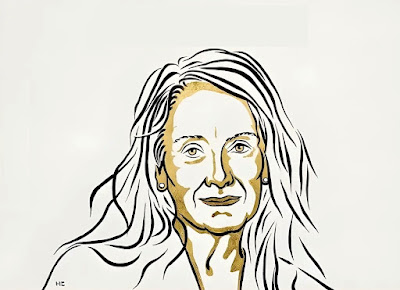Entre los tesoros que custodia la Biblioteca
Vélezguevariana destaca el Diccionario Gráfico de Arte y Oficios Artísticos
de J. (José) Lapoulide. Poseemos los cuatros tomos de la tercera edición,
realizada por José Montesó en Buenos Aires en 1945. Como bien conocen los
bibliófilos, se trata de la impresión más conocida de esta obra. Entró en la nuestra
colección en la etapa fundacional de nuestro instituto, allá por la década de
1950. Suponemos que fue adquirido como obra de consulta.
Lapoulide introduce su Diccionario grafico
de arte y oficios artísticos como «Colección por orden alfabético de
elementos de arte, naturales y estilizados: fauna, flora, indumentaria, heráldica,
mitología, historia, religión, astronomía, armería, navegación, numismática, tipografía,
pintura, escultura, arquitectura, música, grabado, caligrafía, orfebrería, cerámica,
tapicería, ebanistería, cerrajería, talla, cristalería, escenografía, bordado y
demás artes decorativas».
La enumeración abruma, pero lo cierto es que el
autor cumple lo prometido y ofrece primorosas ilustraciones de su autoría de
todas las voces que recoge. La obra mereció cuatro ediciones (que sepamos), señal
de que resultaba de utilidad para artesanos, artistas y artífices y que,
además, resultaba visualmente atractiva para el público erudito o simplemente
curioso.
Recordemos que la iconografía era una
disciplina imprescindible para una época en la que la que aún se erigían arcos
de triunfo efímeros para la Joyeuse Entrée de autoridades en ciudades de
provincias o en la que los Centros Educativos se engalanaban para la
inauguración del curso lectivo.
Por lo demás era una etapa en la que las imágenes (los “santos” en el vocabulario de los iletrados) no se presentaban con la profusión actual, ni muchísimo menos. No hablemos ya de las limitaciones de su circulación o accesibilidad. Las fotografías reproducidas en las publicaciones impresas aparecían en blanco y negro y con una calidad bastante dudosa. Bajo estos impedimentos, los numerosos y diáfanos grabados de esta obra resultaban una oferta muy tentadora.
Volviendo al libro de José Lapoulide, el mérito de su autor como heraldista resulta sobresaliente. Debe vincularse con el renacimiento de la ciencia del escudo en el reinado de Alfonso XIII. Si este esplendor fue la verdadera Edad de Plata de la heráldica hispana, habrá que convenir que el Diccionario Iconográfico de Lapoulide es su armorial.
El autor dedica la voz «España» a la heráldica del escudo nacional y a las armas regias, mostrando además su evolución. A estos cambios causados por las vicisitudes dinásticas y a las perturbaciones debidas a las guerras y revoluciones vamos a dedicar esta entrada.
Lapoulide sufrió estas alteraciones y se vio forzado a realizar algunas reformas en las sucesivas ediciones de su obra. La primera impresión se realizó en 1923 y reflejaba la España alfonsina. En de 1932 introdujo leves cambios para mostrar los símbolos de la España republicana. En la edición de 1945 (que es la que manejamos) no se observan novedades, suponemos por qué el autor había fallecido. Únicamente se menciona la República como algo del pasado. Conocemos la postrera edición de 1963 sólo por referencias, pero suponemos que se limitaría a reproducir la impresión anterior, sin entrar en adaptaciones.
El artículo se inicia con una grabado a toda
página que muestra la Alegoría de España. Nuestro país aparece como una
dama ataviada con túnica (pero no con coraza), armada con una espada y ataviada
con corona mural. Le acompañan el león y la esfera del mundo, atributos usuales
y muy conocidos por el público de entonces. Enrique Pérez Comendador realizó
una composición similar para la entrada del recinto de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla.
Nimio (en el sentido de detallista) Lapoulide nos informa que esa figura no es de su autoría, sino que se limita a grabar un dibujo de Agustín López. Debe tratarse de Manuel Agustín López, dibujante que mereció una discreta celebridad en la etapa alfonsina.
Como no podía ser menos, el primer escudo que
merece el apelativo de «nacional» es el de los Reyes Católicos, en el que
aparecen cuarteladas las armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia a la que se
añade el emblema de Granada. Este aparece en una disposición anómala, pues Lapoulide
lo sitúa en la parte inferior del centro, cuando su localización correcta es el
llamado “centro de la punta”. Reproducimos el escudo en la versión original y
en otra reformada de nuestra autoría y que restituye el blasón a su orden
correcto.
Lapoulide añade todos los elementos externos
de este escudo: el águila de San Juan Evangelista (patrono de la casa de Trastamara)
como soporte, el lema del Tanto Monta, el yugo con el nudo gordiano por Ysabel
y el haz de flechas fernandinas por Fernando.
Debemos recordar
que este blasón no puede calificarse en puridad como un escudo nacional. los Reyes Católicos rechazaron
el título de Reyes de España o de las Españas (La Ulterior y la Citerior
del dominio romano a la que después se añadiría la Nueva España de ultramar).
Primero por que Portugal conservaba su independencia (El concepto «España»
incluía todas las tierras de la Península Ibérica hasta bien entrado el siglo
XVIII). En segundo lugar, porque estos monarcas no unificaron sus reinos, de
tal forma que cada uno conservaba sus leyes e instituciones. Por eso en la
documentación aparecen como «Reyes de Castilla, de Aragón, de León, de las dos
Sicilias, de Jerusalén, de Granada…”.
Un último apunte: esta nítida y gallarda reproducción del
escudo de los Reyes Católicos debió influir en los heraldistas que diseñaron el
blasón del régimen franquista, puede que incluso en las preferencias del propio
Caudillo. Recordemos que la obra de Lapoulide tuvo una recepción bastante
amplia y que no existían libros que pudieran hacerle sombra.
Lapoulide no incluye las armas de Juana y Felipe, los
sucesores de los Reyes Católicos, así que hemos realizado una composición basada
en otros blasones de su libro.
Felipe I el Hermoso cuartelas las heráldicas de
sus padres y las de sus suegros, multiplicando los compartimentos de su blasón como
no se atreverán ninguno de sus antecesores o herederos. Introduce en el blasón
hispánico las armas de Austria, Tirol, Borgoña antiguo (que era un título de la
familia real francesa), Borgoña moderna (en realidad se corresponden con el
ducado de Turena), Flandes y Brabante.
El blasón se completaba con el toisón de oro que, desde
entonces, será complemento indispensable de las armas regias. En reproducciones
más suntuosas aparecía el timbre o cimera. El de los duques de Borgoña era una
flor de lis, pero Felipe prefirió el león que emergía de una fortaleza propio
de los reyes de Castilla. También suelen aparecer en esas figuraciones el lema Qui
Voudra (Quien quiera) y sus divisas personales, la cruz de San Andrés y una
piedra de pedernal de la que surgen llamas (en realidad son chispas). La cruz
de San Andrés y el pedernal, más que símbolos personales, son patrimonio de la
casa ducal de Borgoña, pero la primera va a convertirse en el emblema del mundo
hispánico, pese a lo foráneo de su origen.
Felipe I el Hermoso ostentó el título de duque de
Borgoña, pero esa región se encontraba bajo dominio francés y sin ninguna
esperanza de recuperación, por lo que más bien era conde de Flandes. Por matrimonio
se convirtió en rey consorte de Castilla. Todos los demás blasones de sus
múltiples cuarteles son pretensiones de herencia o recuerdos dinásticos. Estas
armas de territorios fantasmales van a pasar a sus sucesores complicando inútilmente
las armas españolas.
Como es sabido, a la muerte de Felipe I, su suegro
Fernando manda encerrar a la desventurada Juana y restaura la maltrecha unión
de Castilla y Aragón. Existen escudos considerados como las grandes armas del
gobierno de este rey en solitario. En ellos añade los blasones de los reinos
conquistados por él: Nápoles y Navarra, en concreto en el segundo cuartel de
las mismas. Su rey de armas se ve forzado a cortar los bastones aragoneses para cobijar las
cadenas navarras y sustituye a Sicilia por Nápoles. Los motivos heráldicos de
este reino eran las armas de Jerusalén, Anjou y Hungría, pero se mandan
eliminar las lises angevinas por razones fáciles de entender.
Estas armas fernandinas no aparecen atestiguadas en las monedas que nosotros hayamos contemplado. A la espera de nuevas monedas o de sellos diplomáticos que las incluyan, seguiremos pensando que este blasón es una recreación de la época de Carlos V en la que se observamos una idéntica (y problemática) inclusión de los cuarteles de Navarra y de Nápoles. Los dos escudos monumentales de la catedral de la Granada y de la Aljafería de Zaragoza (que reproducimos) son claramente posteriores a este segundo reinado de último monarca aragonés. En el primero de ellos el soporte sigue siendo el águila; en el segundo el blasón es sostenido por dos grifos. Claro está que no derivan de un hipotético modelo de grandes armas fernandinos, sino que se compusieron por separado y como homenaje al abuelo del César Carlos.
El César Carlos añade a las armas de su padre los signos distintivos del Sacro Romano Imperio: el águila bicéfala y la corona imperial. Sigue además con la tradición de las divisas. La suya son las columnas hercúleas con el lema Plus Ovltre, transcrito a veces como Plvs Vltra. Recordemos que son símbolos personales, sin referencias a dominios o territorios.
En un primer momento, el César reitera la disposición
cuartelada de su padre y aprovecha esa multitud de escaques para incluir las
armas del reino de Navarra y de Nápoles (que era un combinado de Hungría y
Jerusalén). Posteriormente su rey de armas adopta una disposición mas sobria y
reduce las armas a una única aparición (salvo Castilla y León). Esta disposición
hará fortuna en la heráldica hispana, pese a que oculta dominios efectivos (como
Navarra) y sigue ostentando los llamados
“de pretensión”, alguno de ellos ya convertido en mero espejismo.
Lapoulide reproduce las armas imperiales a toda página en
una briosa composición. Bastante curiosa, por cierto, pues el blasón de Carlos
V aparece dentro de otro escudo rodeado del toisón y con la corona imperial
como remate. Añade este pie: «Escudo de Carlos I y V de Alemania. Corona
imperial, águila bicéfala, negra y lampasada de gules; Toisón de oro».
Ya en la época de Carlos V los impresores comenzaron a
realizar variaciones sobre las armas regias, bien para adaptarla a los títulos
o contenidos de las obras, bien por reflejar los intereses localistas de estos
editores, bien por simple capricho. Eb esta heráldica extravagante destaca la
portada de la Hispania Victrix - Historia General de las Indias de Francisco
López de Gomara publicada en Medina del Campo en 1553. La composición parece
anticipar el blasón actual con las columnas hercúleas como símbolo de las tierras
de Ultramar y las armas reducidas a Castilla, León, Nápoles, Aragón, Navarra,
Sicilia y Granada. Representa únicamente los reinos hispánicos y los italianos
asociados a la Corona de Aragón. Por cierto, que la representación de Nápoles se
reduce a Jerusalén, y aun la representación de este blasón aparece
simplificada.
Lapoulide no reproduce las armas de Felipe II, pues al
representar las de Carlos V y las de Felipe V, considera que no se producen
cambios esenciales entre unas y otras. Nosotros ofrecemos una reconstitución
basada en los escudos que reproduce nuestro artista.
Entre el postrer escudo de Carlos V y el primero de Felipe
II no existen más cambios que la renuncia al águila bicéfala y la sustitución
de la corona imperial por la regia. Al heredar la disposición de cuarteles paterna
Felipe II (y sus sucesores) persistieron en la cuestión de las armas de
pretensión, privilegiando así los vínculos dinásticos sobre la representación
realista de sus dominios. Señalemos que el Rey Prudente empleó también divisas,
pero ya dentro de la tradición de la emblemática renacentista. Por tanto, este
elemento volátil dejó de aparecer en la representación de las armas de este monarca y en las de sus sucesores.
Entre 1554 y 1558 Felipe II se convirtió en rey consorte
de Inglaterra por su matrimonio por María Tudor. Las armas de ambos reinos se combinaron
en un diseño partido, si bien Felipe II aún no había heredado la corona
española. Para elevar a su hijo al rango de su cónyuge, Carlos I le cedió el
reino de Nápoles con sus nebulosos derechos sobre Jerusalén. De esta combinación
anglohispánica reproducimos la hermosísima portada del Dioscórides del
doctor Andrés Laguna (reducidas a los reinos hispánicos y Sicilia) datada en
1555 y un chelín del mismo año donde sí aparecen todas las armas que
caracterizan los Habsburgos españoles.
La aventura inglesa concluyó en 1558 con la muerte sin
sucesión de María I y Felipe II volvió a emplear su heráldica propia. Se abrió un
periodo de estabilidad en lar armas regias que concluyó en 1580 cuando el Rey
decidió presentarse como heredero del trono portugués, aspiración que
transformó en realidad al conquistar el reino lusitano ese mismo año. De todas
formas, parece que las armas portuguesas no se incorporaron a las armas hispánicas
hasta 1586.
Como el escudo regio ya estaba sobrecargado de cuarteles, la inclusión de las armas portuguesas no fue nada sencilla. Las autoridades lusas exigieron un escudo partido, como un modelo de escudo matrimonial. Esta pretensión se ajustaba a los dominios y riquezas que presentaba el reino recién adquirido, pero el resultado hubiera sido la pesadilla de canteros, miniaturistas o acuñadores de monedas. Se optó por buscar para las quinas el lugar más honrado posible dentro de las armas reales, y así se colocaron en un escusón entre las de Castilla-León y las de Aragón, dando una sensación de especificidad y agregación que los portugueses aceptaron. Con los elementos originales de Lapoulide hemos realizado la siguiente recreación:
Una versión de estas armas es la que aparece coronado por
tres yelmos con sus cimeras respectivas, nada menos. La práctica de emplear el
timbre en la heráldica hispana resulta poco habitual y siempre está realizada por
heraldistas extranjeros. Más allá de los Pirineos, sin embargo, se usan con mas
frecuencia y en Alemania puede representarse más de una cimera si el escudo
contiene más de un linaje. Felipe II, desde luego, tenía donde escoger y a la cimera de Castilla y León sumó las de
Aragón y las de Portugal. Ambos reinos coincidían en lucir en sus timbres un dragón dorado.
En el reinado de Felipe II, los editores continuaron con
sus caprichos heráldicos. Destaca el empleado por los impresores aragoneses
Juan Pérez de Valdivieso y Simón de Portonariis y que fue esculpido en el
colegio de Santiago de Huesca. Reivindica, una vez más, unas armas que
representen el conjunto de los reinos hispánicos. Por otra parte, resuelve de
forma admirable los problemas antes comentados del escudo partido con Portugal
al incluir en esa mitad a Navarra.
Las variantes no acaban aquí ni mucho menos, pues cada
dominio podía reorganizar las armas regias a su antojo a la hora de
representarlas en su territorio o en la moneda que acuñaban. Algunos, además, empleaban
diseños propios. Es el caso de Navarra, Milán, el Franco-Condado y todas las
circunscripciones excluidas de las armas regias. Así en este ducatón milanés
únicamente figuran las armas del propio Milanesado. Adviértase que se fecha en
1599 y el monarca que figura, Felipe II, había muerto el año anterior. La
sustitución de las efigies regias se realizaba con bastante parsimonia.
En algunas monedas acuñadas en Castilla encontramos que la
imagen del rey es sustituida por las armas de Castilla y León. Estas comenzaron,
pues, a sustituir al rey, pero acabaron
empleándose como representación de toda la monarquía hispánica, acompañadas del
reino de Granada que ocupa la punta. Este reemplazo no llegó al sello de plomo
regio hasta la época de Carlos II. Reproducimos un real de a ocho segoviano acuñado
bajo el reinado de Felipe III (1618).
Una última observación sobre la heráldica del Rey Prudente.
El postergado reino de Navarra comenzó a figurar en los blasones regios franceses
desde que Enrique IV (III de Navarra) unió ambos reinos en 1582. Tras varias
tentativas, los dos dominios acabaron representados juntos, pero no partidos ni
cuartelados.
Felipe III mantuvo la combinación de su padre, al igual
que su hijo Felipe IV. Portugal se independizó en 1640 y fueron vanos los intentos para
reconquistarla. Pero siguió figurando en las armas regias, entre otras razones
porque muchos e influyentes portugueses seguían militando en las filas de los
Habsburgo. El reconocimiento de la independencia del país luso en 1668 y ya bajo Carlos II, no cambió el blasón, pues
se podía argüir que reflejaba la herencia, no los dominios reales. Además, la
corte madrileña siguió planteándose la reunificación de la península.
Finalmente, en 1683, el rey ordenó eliminar los castillos
y quinas portuguesas. Desde 1680 se vivía una aguda crisis diplomática con el país
vecino por la cuestión de la Colonia de Sacramento y con Luis XIV preparándose
para un nuevo conflicto no era cuestión de abrir un nuevo frente. El cambio se
hizo con la parsimonia acostumbrada y hubo cecas que siguieron emitiendo moneda
con las armas lusas a lo largo de todo el reinado.
El escudo volvió al primer diseño de Felipe II. Esta disposición es la que se suela atribuir a los Austrias, pero lo cierto es que la combinación que incluía Portugal fue la que más se extendió en el tiempo, cien años, de forma interrumpida y fue empleada por más reyes. De hecho, ninguna otra combinación heráldica hispana ha batido ese récord.
Este primer blasón de Felipe II y que Carlos II volvió a
emplear dejó de usarse en 1700 a la muerte de este último monarca. Pero conoció
una tercera etapa como armas del archiduque Carlos, conocido como Carlos III
por sus partidarios. En principio este príncipe debió emplearlas desde 1701,
pero, a efectos prácticos, el punto de partida debe colocarse en las primeras acuñaciones
realizadas a su nombre en Barcelona en
1705. Reproducimos una moneda de dos reales de esa ceca datada en 1711.
Un curioso escudo
es considerado como la única representación de sus armas como rey de España que
se conserva en nuestro país. Se exhibe en el Museo del Santuario mallorquín de
la Virgen de Lluch.
A partir de 1711, el archiduque pasa a ser el emperador
Carlos VI. Continua con sus pretensiones al trono hispano, por lo que combina
el águila bicéfala con las armas de los Austrias madrileños. Si no fuera por
las lógicas diferencias de estilo, podría pasar por escudo de su antepasado
Carlos V.
Como es sabido, Carlos VI siguió considerándose como rey
de España hasta su muerte en 1740, pese a su derrota en la guerra de Sucesión y
pese a las disposiciones de los tratados de Utrecht y Rastatt. De esta forma,
en 1713 creó un Consejo Supremo de España que administraba sus adquisiciones en
Italia y los Países Bajos. En
consecuencia, sus reyes de armas trazaron un abigarrado escudo repletos de
cuartelados y contracuartelados en el que la mitad siniestra (la del escudo, no
la del espectador) se reserva para las pretensiones (que no herencia) española.
Desaparece el fantasmal Borgoña Antiguo, Borgoña moderno pasa a la otra mitad del
escudo y se añaden Nápoles (representado por las lises angevinas, sorprendentemente),
Jerusalén (con cuartel propio), Navarra (reino donde no encontró ni una sola
adhesión) y Milán. Añadió además dos
escusones: uno el león rojo de los Habsburgo y el de Cataluña (mal
interpretadas por los heraldistas
actuales como las propias de Barcelona), suponemos que por la lealtad demostrada
a su causa.
Sus sucesores renunciaron a la corona española, si bien
siguieron empleando el toisón de oro en sus blasones. Las armas hispanas continuaron luciéndose en ellos, si bien
en un lugar cada vez menos prominente. Reproducimos el blasón del Imperio
Austriaco en 1804, cuando estaba recién inaugurado.
Pero volvamos a España y a ese año 1700 en el que muere
Carlos II y se entroniza Felipe V. Este introduce las armas de los Borbones, o
más concretamente unos de sus “apanagios” o infantazgos: el ducado de Anjou. A
las tres lises de oro colocadas sobre fondo azul de los reyes de Francia añade
una bordura roja como marca distintiva.
El Toisón de Oro (ahora dividido entre los reyes de
España y el Imperio) sigue bordeando el blasón regio. Pese a que las normas de
su uso prohibían pertenecer (y mucho menos lucir) otras órdenes, los Borbones
españoles combinan los eslabones del Toisón con el collar de las armas de la
orden francesa del Espíritu Santo.
Felipe V sentía la grandeur francesa como algo
suyo. Si a esto se suma el apogeo que vivió el barroco en su reinado no debe extrañarnos
la complicación y el abigarramiento de las composiciones heráldicas realizadas
bajo su reinado. Sobre estas transformaciones, Lapoulide señala lo siguiente:
«Felipe V importó el manto real rojo, sembrado de oro y forrado
de arminios, [sic] que aparecía a veces, como fondo del escudo. Lleva el Toisón
de oro al lado del cual no se podría poner ningún otro collar ni condecoración.
Podían figurar en él, el lema “Asolis ortu usque ad
ocassum” y el grito de guerra “Santiago”.»
Esta composición denominada “Armas Grandes de España” es,
más bien, una ficción de los heraldistas que un blasón que se usase de forma
estatal o dinástica. Incluimos el que aparece en el monumental artículo “España”
de la Enciclopedia Espasa y que parece realizado para Alfonso XIII, si bien
este monarca no ostentó (ni pudo ostentar) la orden del Espíritu Santo. Su
inclusión contraviene lo dicho por Lapoulide.
Tanta pompa y boato no deben hacernos olvidar primero las
renuncias territoriales realizadas en la paz de Utrecht y segundo los sucesivos decretos de Nueva Planta que
eliminaban los reinos de la Corona de Aragón como entidades propias. Felipe V
es el primer monarca que se titula rey de España, o, más bien, Rey de las
Españas (suponemos que de la europea y del virreinato americano septentrional).
Todo el prolijo armorial heredado de sus antepasados pasa
a ser de pretensión menos Castilla, León, Granada (que en puridad nunca fue
reino pues no tenía instituciones propias) y el escusón de la casa de Borbón-Anjou.
Hubiera sido un momento adecuado para actualizarlo y de paso incluir a Navarra,
que se había mostrado fidelísima a la causa borbónica. No obstante, se siguió
con las armas de los Austrias por legitimar el cambio dinástico y porque nunca
se reconoció la pérdida de los dominios flamencos, borgoñones e italianos. Respecto
a la cuestión navarra, si se planteó, se hubieran producidos roces con los monarcas
franceses, por lo que se dejaron las armas como estaban. En suma, todo siguió igual,
aunque en el escudo primaba cada vez más lo fantasmagórico sobre la realidad
geográfica.
Ante un escudo tan complejo y tan poco representativo, las
armas del Reino de Castilla (ahora con el escusón de la dinastía) se emplearon
cada vez con mayor frecuencia como emblema del reino. Una muestra es esta moneda
sevillana de cuatro escudos acuñada igualmente en 1730.








.jpg)
.jpg)




.jpg)



.jpg)
.webp)






.jpg)